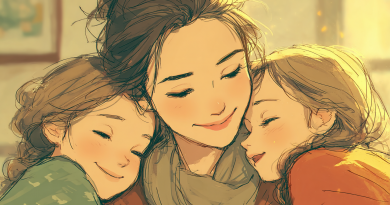Mi esposo me echó de casa con mis recién nacidas gemelas. Y 15 años después, regresó con una petición que me dejó sin palabras
Cuando mis hijas gemelas todavía eran bebés, nos quedamos en la calle. Su padre, mi esposo, simplemente dijo que «no estaba listo para esta vida» y me dijo que empacara mis cosas. La casa pertenecía a su madre, y discutir era inútil. Allí estaba yo, de pie en medio de la habitación, sosteniendo una silla de coche con dos pequeñas durmiendo, sin comprender cómo esto podía ser realidad. Pero no había opción — me fui.
Nos mudamos a un viejo dormitorio en las afueras. La habitación era pequeña, las paredes frías, los vecinos ruidosos. Pero era al menos algo. Trabajaba en una tienda de comestibles y los fines de semana limpiaba escaleras y apartamentos. A veces caía en la cama vestida, porque no quedaban fuerzas para nada más. Pero cada vez que las niñas se acurrucaban a mi lado, sabía que por ellas soportaría todo.
Pasaron los años. Ahorros poco a poco — literalmente moneda por moneda. Y un día decidí abrir un pequeño negocio de limpieza. Al principio daba miedo, los clientes llegaban lentamente. Pero trabajé tan duro como pude, sin quejas, sin lloriqueos. Con el tiempo, todo mejoró: había más trabajo, contraté a una asistente, nos mudamos a una casita, compramos un coche viejo. Las niñas finalmente vivían más tranquilas, sin el frío constante y las mudanzas interminables.
Han pasado quince años. Pensé que esos tiempos quedaron en el pasado. Que el dolor ya se había atenuado y el resentimiento se había diluido en los quehaceres diarios. Nuestra casa se volvió tranquila, cálida y, por primera vez en muchos años, me sentía segura.
Pero una mañana, mientras estaba en la oficina revisando solicitudes, hubo un golpe insistente en la puerta. Tan resuelto, como si alguien tuviera derecho a mandar en mi vida. Levanté la mirada — y mis piernas flaquearon.

En el umbral estaba él. El hombre que una vez me dijo que no nos necesitaba. Había envejecido, adelgazado, y había algo pesado en sus ojos. Pero el frío con el que nos había echado alguna vez permanecía. Su mirada seguía siendo la misma — de vidrio, ajena.
Entró sin ser invitado, miró la oficina, luego a mí. Y dijo, como si no hubiéramos vivido separados quince años:
— Necesitamos hablar.
Resultó que ahora tenía serios problemas — sin trabajo, sin hogar, su madre había fallecido, los familiares le dieron la espalda. Y vino a mí porque «yo era la única persona en quien podía confiar». Lo escuchaba, y por dentro todo hervía. Decía que quería «reanudar la relación con las hijas», que «la gente cambia» y que «necesitaba apoyo al menos por un tiempo».
Y yo lo miraba y, por primera vez en mi vida, comprendía que tenía una elección. Una verdadera. Que ya no tenía que deberle nada a nadie. Que yo sola levanté a nuestras niñas, sola construí un negocio, sola nos saqué del hoyo donde él nos dejó.
Le dije tranquila, sin gritar:
— Nos echaste cuando éramos más débiles. Ahora somos fuertes. Y nosotras mismas decidiremos qué lugar puedes tener en nuestra vida. Si acaso puedes tenerlo.
Me miró como si por primera vez comprendiera que nos había perdido hace mucho, mucho antes de hoy. Y se fue. Simplemente se dio la vuelta y se fue, sin intentar siquiera decir nada.
Estaba sola en la oficina, con las manos temblando, pero con una extraña sensación de libertad en el corazón. Como si hubiera cerrado una puerta que tenía miedo de cerrar por quince años.
Pero a veces por la noche me pregunto: ¿hice lo correcto? ¿O una persona, incluso como él, merece una segunda oportunidad?
¿Qué opinan ustedes — debí dejarlo entrar de nuevo o hice lo correcto?